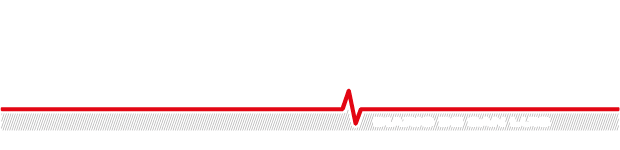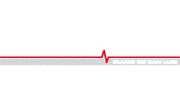El conservadurismo en el Pleno de la Suprema Corte
Durante su presidencia López se quejaba de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dictaban sentencias en su contra cuando los asuntos del Ejecutivo federal llegaban ante el Alto Tribunal, mayoritariamente bajo la dirección y conducción de María Estela Ríos González, entonces Consejera Jurídica de López.
Esta semana escuché a la ahora ministra intervenir en la sesión del Pleno de la Corte el pasado jueves y ya entendí que las derrotas del ex presidente tenían una explicación muy sencilla: su abogada.
Cuando yo creía que Lenia Batres representaba el más pobre nivel de argumentación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las intervenciones de la ministra Ríos me convencieron de que no se debe perder la capacidad de asombro y que en algunos sótanos, siempre puede haber descensos adicionales.
Dejando atrás más o menos como doscientos años de evolución del pensamiento jurídico, dijo la ministra Ríos (tomado de la transcripción taquigráfica de la sesión del jueves once de septiembre pasado): “SEÑORA MINISTRA RÍOS GONZÁLEZ: Sí, yo estaría a favor de la propuesta de la Ministra Yasmín, por una razón: creo que debemos ser respetuosos de la voluntad del legislativo y no asumimos más allá de nuestras facultades, si el legislativo ha emitido nuevas normas es porque ha sido elegido democráticamente y pasó por un proceso y, en todo caso, en cada caso concreto de velar la verdadera voluntad del legislador, si la voluntad del legislador fue modificar las normas porque está en su potestad de hacerlo o simplemente trató de impedir que se cumpliera una disposición de declarar inválidas esas normas. Yo creo que primero caso por caso, pero sí seamos respetuosos de la voluntad del Poder Legislativo, es un poder democrático, lo hace mediante un procedimiento y, en todo caso, no queda fuera la posibilidad de volver a impugnar esas normas y no estaríamos asumiendo facultades que no nos corresponden, esa es mi opinión.”
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Esta manera de entender la función de los jueces corresponde a la visión que tenía Montesquieu en el siglo XVIII, en su obra “El Espíritu de las Leyes”; algo similar, de manera más reciente, lo sostuvieron Hans Kelsen y H.L.A. Hart, con ciertos y modestos matices. La idea central de estos autores era simple: el juez no debía interpretar, sino aplicar literalmente la ley, porque la ley era vista como la expresión de la “voluntad general” del pueblo.; el derecho se reduce a leer, citar y obedecer el texto legal, como si fuera un mandato incuestionable.
Sin embargo, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, François Gény planteó que la ley no cubría todos los casos y propuso que los jueces recurrieran a principios generales, la costumbre y la doctrina para llenar lagunas. Esto implicaba de manera más razonable que la sociedad no es inmutable ni sólidamente pétrea.
En 1930 Karl Llewellyn y Jerome Frank sostuvieron que los factores sociales y psicológicos del juez influyen en la sentencia. Por su parte en Escandinavia, abogados como Alf Ross y Karl Olivecrona coincidieron en que el derecho era un hecho social, no una construcción metafísica.
Luego de la Segunda Guerra Mundial el positivismo quedó en entredicho. El jurista alemán Gustav Radbruch formuló en 1946 su célebre fórmula que enuncia: un derecho extremadamente injusto no es derecho y no debe obedecerse. En 1964 Lon L. Fuller defendió en que la validez del derecho exigía respetar ciertos principios mínimos de justicia, como claridad, coherencia y publicidad de las normas.
En 1977 Ronald Dworkin planteó que el derecho debía aplicarse también con base en principios como la igualdad y la dignidad; Robert Alexy, en 1985, desarrolló la idea de que los principios son mandatos que deben ponderarse; en 1992 Gustavo Zagrebelsky defendió un “derecho dúctil” capaz de ajustarse a los valores constitucionales.
Pero nada de eso importa para la ministra Estela Ríos, o tal vez
solamente no está enterada.
@jchessal