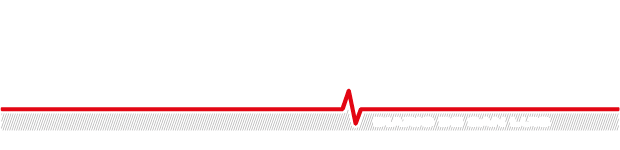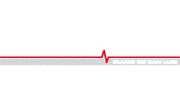In-D: Vivir sin reyes

Cada agosto, la fecha del aniversario luctuoso de Elvis Presley se abre paso como un eco persistente en la memoria colectiva. No es simplemente la conmemoración de la muerte de un artista, sino el recordatorio de que, desde que el "Rey del Rock and Roll" dejó este mundo, la cultura popular se enfrenta a un vacío que ningún algoritmo ni fenómeno viral ha podido llenar. Elvis no fue únicamente un intérprete de voz prodigiosa y movimientos de cadera capaces de escandalizar a una generación entera; fue, quizá sin proponérselo, el molde original de lo que hoy entendemos como rockstar: carisma arrollador, rebeldía juvenil, sensualidad mediática y una capacidad única para conectar con públicos de todas las edades.
Antes de su irrupción, el rock and roll, aún en pañales, era un territorio esencialmente afroamericano, una música que, a pesar de su potencia y originalidad, era invisible para buena parte del público blanco debido a las férreas barreras raciales de los años cincuenta. Elvis, un joven blanco del Sur profundo, hijo de un hogar humilde, creció absorbiendo el gospel, el blues y el rhythm & blues de sus vecinos afroamericanos. No inventó el género, pero lo llevó a las radios de todo el país, lo bailó ante cámaras de televisión y lo convirtió en un espectáculo que la industria entendió y capitalizó. Su irrupción no fue una usurpación sino una grieta: abrió una puerta que después transitarían otros artistas blancos en géneros históricamente negros.
Sin esa fisura cultural sería imposible comprender fenómenos como Vanilla Ice o Eminem en el rap, o Janis Joplin y Amy Winehouse en el soul y el R&B. No porque ellos se parecieran a Elvis en estilo, sino porque heredaron el derecho a moverse en territorios que antes hubieran sido vetados por la segregación musical. Presley, sin proponérselo, fue una bisagra entre dos mundos, y ese gesto, más allá de sus discos y sus giras, es uno de sus legados más profundos.
Sin embargo, junto a la gloria vino la otra cara del espectáculo: la explotación, el aislamiento, el lento deterioro físico y mental que acompaña a la fama sin descanso. Elvis murió joven, a los 42 años, con un cuerpo agotado y una mente atrapada en la jaula dorada de Graceland. La industria lo había convertido en un producto perfecto, pero no en una persona protegida. Y lo más triste es que su historia no fue única.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Décadas después, Michael Jackson, el Rey del Pop, repetiría, con matices distintos, la tragedia de un ídolo que lo tuvo todo salvo paz interior. Ozzy Osbourne —el Rey del Metal— sobrevivió más años, pero los últimos fueron una carrera contra la enfermedad y el desgaste físico de décadas de excesos. Los tres cargaron coronas hechas de oro y espinas, símbolos de un reinado que daba gloria, pero que también exigía sacrificios brutales. La pregunta que deja todo esto es incómoda: ¿Ha aprendido el medio del espectáculo a cuidar de sus monarcas? La respuesta parece ser negativa.
Hoy vivimos en un mundo que consume artistas como quien desliza el dedo por una pantalla, con la misma facilidad con la que olvida su último sencillo. La cultura de masas actual tiene una memoria corta y un apetito insaciable, lo que vuelve cada vez más difícil que surjan figuras con la permanencia simbólica de Elvis, Jackson y Osbourne. Los nuevos ídolos nacen en plataformas digitales, alcanzan picos de popularidad meteóricos y muchas veces se desvanecen antes de que puedan dejar una huella real.
Entonces surge la duda inevitable: ¿Quién será el próximo "rey" de un género musical? Y más aún: ¿De qué género estamos hablando? El rock ya no es el motor cultural dominante; el pop ha mutado en una amalgama de estilos y colaboraciones; el metal vive en nichos fieles, pero lejanos de la centralidad mediática. El reggaetón y el trap han tomado las listas globales, pero, ¿pueden sus figuras alcanzar la categoría de clásicos eternos? ¿O acaso hemos entrado en una era donde los clásicos ya no se fabrican, donde ningún artista resistirá la erosión de la novedad perpetua?
Porque si no hay clásicos, no habrá coronas. Y sin coronas, el título de "Rey del Rock" podría no solo ser irremplazable, sino también el último de su estirpe. Elvis fue un producto de su tiempo y de una cultura mediática que aún creía en el mito. Hoy, en cambio, los mitos son diseccionados en tiempo real, criticados, cancelados, pirateados y reemplazados antes de que puedan consolidarse. Tal vez, en el futuro, la música recuerde a los "reyes" como una reliquia de otra era, junto a los vinilos, las cartas escritas a mano y los conciertos donde se escuchaba más la música que los teléfonos móviles.
Cada agosto, la ausencia de Elvis nos recuerda que hubo un momento en el que la música no solo se escuchaba: se veneraba. Un tiempo en el que un escenario podía ser un trono y una canción podía cambiar el rumbo de la cultura. Nos recuerda también que la eternidad tiene un precio: la soledad, la presión y, muchas veces, la autodestrucción. Y ahí, entre el silencio y la nostalgia, uno entiende que quizá lo más triste no es vivir sin el Rey del Rock, sino aceptar que tal vez nunca vuelva a existir otro.
no te pierdas estas noticias