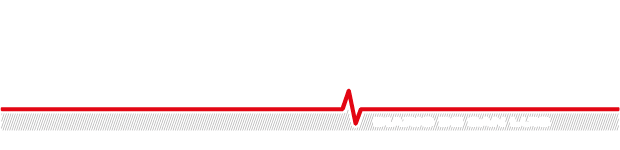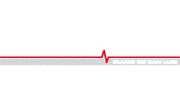Misterio en vías de aclaración
Como nos lo explican los arqueólogos, durante el Periodo Clásico Tardío en los siglos IX y X, las ciudades mayas de las tierras bajas del sur de la península de Yucatán fueron abandonadas por sus habitantes. Esto marcó la transferencia del poder político del sur al norte de la península de Yucatán, en donde se vivió un resurgimiento de la civilización maya. Entre las causas que han aventurado los arqueólogos para explicar las causas que llevaron al colapso a las ciudades mayas del sur se encuentran, guerras y conflictos entre ciudades, cambios en las rutas de comercio, crecimiento de la población más allá de niveles sostenibles, y sequías severas que habrían limitado la producción agrícola. Los expertos, sin embargo, no entienden de manera plena las causas que llevaron al abandono de las ciudades mayas.
Con relación a esto último, un artículo publicado el pasado 13 de agosto en la revista “Science Advances” concluye que un factor que contribuyó al colapso de las ciudades mayas fueron las sequías extremas que habrían afectado severamente la producción agrícola. El artículo fue publicado por un grupo internacional de investigadores encabezado por Daniel James, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Dicho grupo incluye a Fernanda Lases Hernández de la UNAM.
James y colaboradores se interesaron en estudiar la composición química de estalagmitas formadas en las grutas de Tzabnah, las cuales están situadas a 61 km y 84 km de las ciudades mayas de Chichén Itzá y Uxmal, en forma respectiva. Como sabemos, las estalagmitas se forman cuando se filtra agua por el techo de una caverna y cae al suelo, depositando los minerales que contiene. Así, las estalagmitas están formadas por capas de minerales, cuya secuencia nos indica la historia de las filtraciones de agua y por tanto la historia de las precipitaciones pluviales.
De esta manera, midiendo el contenido de isótopos de oxígeno en las diferentes capas de las estalagmitas, James y colaboradores pudieron reconstruir la historia climática alrededor de las grutas de Tzabnah en el periodo entre los años 871-1021 d.C., el cual se traslapa con el Periodo Clásico Terminal cuando desaparecieron las ciudades mayas del sur. Además, la reconstruyeron año con año con una precisión sin precedentes, pudiendo diferenciar entre los estaciones húmeda y seca. Esto último es importante para evaluar la severidad de un periodo de sequía. Igualmente, habría que notar que, si bien las mediciones llevadas a cabo corresponden a la región alrededor de las grutas de Tzabnah, el clima de esta región es representativo del clima del norte de la península de Yucatán, según señalan James y colaboradores.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las mediciones llevadas a cabo con las estalagmitas de las grutas de Tzabnah indican que en el periodo 871-1021 d.C. ocurrieron ocho sequías extremas que se prolongaron cuando menos por tres años. La primera de ellas inició en el año 894 d.C. y se prolongó por cuatro años, seguida de un año con lluvias y de otra sequía extrema de cinco años de duración. Encontraron también una sequía excepcional que se prolongó por trece años consecutivos. Los datos arrojados por las estalagmitas coinciden con la evidencia histórica y arqueológica que muestra que la construcción de monumentos en Chichén Itzá se frenó durante las crisis climáticas. Esto último es, por supuesto, esperable, pues en medio de una crisis agrícola, lo menos importante es dedicar tiempo a esculpir estelas para relatar hechos notables.
Por lo demás, las sequías en la región maya no son inusuales e históricamente han tenido consecuencias graves. En este sentido, James y colaboradores traen a colación los desastres poblacionales debidos a sequías ocurridas en Yucatán en la época colonial: “Se estima que las hambrunas causadas por el fracaso de los cultivos de maíz inducido por la sequía en el período colonial causaron una pérdida del 20 al 50% de la población indígena maya, siendo las pérdidas poblacionales más severas las que ocurrieron después de dos sequías entre 1648 y 1653 d.C.”.
El abandono de las ciudades mayas de las tierras bajas del sur constituye un misterio que los expertos no han podido revelar del todo. James y colaboradores ofrecen datos que apoyan la hipótesis según la cual las sequias extremas fueron los principales responsables de dicho abandono. Al mismo tiempo, hacen notar que Uxmal y Chichén Itzá, dos ciudades cercanas situadas en el norte de Yucatán, siguieron caminos distintos: “Los ciclos de auge y caída de Uxmal y su eventual abandono, así como el florecimiento de Chichén Itzá a finales de los siglos IX y X, coincidieron aproximadamente con la misma serie de sequías prolongadas en los períodos Clásico Terminal y Postclásico Temprano, ilustrando las respuestas sociales diferenciales”. Si bien luego rematan: “Sin embargo, incluso Chichén Itzá fue finalmente incapaz de adaptarse a una mega sequía temprana del Postclásico y experimentó un declive, aunque el sitio no fue completamente abandonado”.
Así, es posible que sigamos todavía con un misterio no totalmente resuelto.