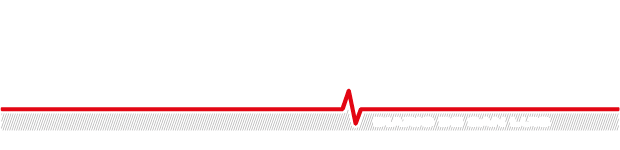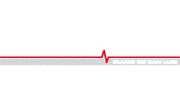Economía Circular: de la basura al valor
(1/2)
Hay momentos en que una ciudad tiene que elegir entre seguir parchando el naufragio o reconstruir el barco. San Luis Potosí está justo ahí: frente a una decisión que no admite dilaciones ni maquillaje verde. La pregunta es simple y, a la vez, decisiva: ¿queremos seguir pagando —con salud, impuestos y territorio— la economía del “usar y tirar”, o nos atrevemos a transitar hacia un modelo que convierta residuos en insumos, costo en ahorro y contaminación en oportunidad? De eso trata la economía circular. Y de eso debería tratar una legislación estatal seria, verificable y participativa.
La Zona Metropolitana de San Luis Potosí arrastra problemas crónicos de residuos, aire y agua que no se resuelven con campañas de recolección esporádicas ni con promesas de “más camiones”. Necesitamos cambiar la lógica del sistema: diseñar productos para durar, reparar, reutilizar, remanufacturar y reciclar; separar desde el origen; cerrar ciclos industriales; y medir con métricas públicas, no con boletines. Este tránsito no solo es ambiental: es económico (reduce costos, eleva productividad, abre mercados), social (genera empleos de calidad en reparación, reciclaje y servicios circulares) y sanitario (menos contaminación, menos enfermedades).
No partimos de cero. La capital potosina ha impulsado acuerdos y programas que colocan el tema en la agenda; incluso se ha publicitado la firma de un Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad, reconociendo a San Luis Potosí por su gobernanza y compromiso ambiental, y difundiendo una definición útil —la de Profeco— que pone el énfasis en reducir residuos, reutilizar y reciclar, con beneficios como eficiencia energética y productos más duraderos. Esa narrativa ayuda y debe sostenerse con resultados verificables.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En paralelo, el Congreso del Estado anunció el inicio de trabajos para una Ley de Polos de Economía Circular, con énfasis en zonas industriales especializadas para tratamiento de residuos, esquemas de saneamiento y reutilización, incentivos a maquinaria ambientalmente amigable y, se ha dicho, articulación con una política de “impuesto verde”. La intención es buena; lo determinante será el diseño institucional, los estándares y el control social.
Lo que debe contener una buena ley
(y su reglamentación):
1.- Jerarquía de manejo de residuos y metas obligatorias. La ley debe establecer la jerarquía clásica: prevenir > preparar para la reutilización > reciclar > valorización energética > disposición final, con metas anuales claras y crecientes de prevención, reutilización y reciclaje por fracción (orgánicos, papel/cartón, vidrio, metales, plásticos, escombros). Sin metas, no hay política; hay poesía.
2.- Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Quien pone productos y envases en el mercado debe asumir la gestión postconsumo y financiar sistemas de retorno, remanufactura y reciclaje. La REP no es un castigo: es un incentivo de diseño para que lo que vendes sea más fácil de reparar, desmontar y reciclar.
3.- Compras públicas circulares. El gobierno es un comprador gigantesco. Si exige contenido reciclado, diseño modular, reparabilidad, alquiler/servitización (pagar por el uso, no por la propiedad) y vida útil prolongada, cambia el mercado en meses. Cada licitación debería incluir criterios circulares con ponderaciones mínimas obligatorias.
4.- Obligación para municipios y estado en licitaciones. Otro factor clave para el éxito es que se obligue a los gobiernos municipales y estatal a que, en todas sus licitaciones y contrataciones públicas, se prefiera a personas físicas y morales que acrediten o cuenten con certificaciones que demuestren la aplicación de modelos efectivos de economía circular. Con ello se incentiva a empresas y proveedores a sumarse a estos sistemas, creando un círculo virtuoso entre política pública, mercado y ciudadanía.
5.- Infraestructura y polos: sí, pero con reglas. Los “polos” o parques de economía circular pueden articular simbiosis industrial (el residuo de una empresa como insumo de otra), plantas de compostaje, centros de reparación y reuso, clusters de materiales. Pero no deben convertirse en zonas de excepción. Cualquier incentivo fiscal tiene que amarrarse a resultados medibles: toneladas evitadas de relleno sanitario, reducción de emisiones, empleos verdes creados, contenido reciclado en productos. Sin resultados, se pierde el beneficio.
Continuamos la siguiente semana…
Delírium trémens.- Mientras el gobernador acusa a los amparos y procesos legales de “obstaculizar el desarrollo” de San Luis Potosí, lo cierto es que esas acciones de defensa ciudadana buscan frenar obras arbitrarias, sin consenso y con graves impactos ambientales. El desarrollo no puede construirse a costa de destruir árboles, contaminar o imponer proyectos que violan derechos humanos. El verdadero camino es el desarrollo sostenible, con participación ciudadana, justicia ambiental y activismo jurídico que protege nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestro derecho a la ciudad. Porque sin justicia ambiental no hay justicia social.
@luisglozano